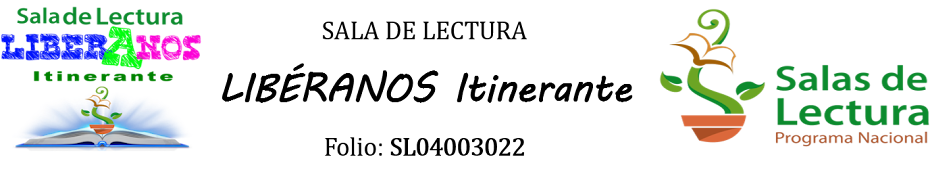Montañas de cadáveres traídos de diferentes partes de la Ciudad de México se acumulaban en el salón del Deportivo Coyuya, donde tomaba clases de gimnasia a los 11 años. Fue el primer día que asistí al deportivo después de los terremotos. Escuché cuando le decían a mamá, en voz baja, que no había suficiente espacio en hospitales y morgues para tantos cuerpos. Algunas semanas después nos informaron que podíamos regresar al deportivo, pero era imposible entrar en el salón con el olor del formol. La maestra decidió llevarnos al jardín a hacer gimnasia, no sólo por la fetidez de aquellas paredes: otro motivo, igual de triste que ejercitarnos en un espacio usado como bodega de cuerpos sin vida, era que nuestro salón y otros del deportivo se convirtieron en albergue para familias cuyos hogares habían sido devastados por los terremotos.
Al poco tiempo la pestilencia fue sustituida por el aroma del chocolate con leche donado por un grupo de voluntarios que atendían a los damnificados. Mis compañeras y yo no tardamos en hacernos amigas de los niños que dormían en el albergue y los voluntarios no hacían distingos a la hora de repartir el chocolate.
***
El conjunto habitacional donde vivía fue bautizado por los vecinos del barrio como Los Palomares, sobrenombre ganado por el minúsculo espacio en que vivían familias de cinco o seis integrantes. El portón de metal era de color ladrillo, como las molduras de los diez edificios amarillos identificados con letras de la “A” a la “J”. Los edificios de la “A” a la “D” eran los más cercanos a la salida, que daba hacia una amplia avenida. Esa avenida era la mayor preocupación de mis padres porque conocían mi costumbre de salir del conjunto de edificios en bicicleta y sin permiso. Un camellón separaba a Los Palomares de los Multicinemas Ramírez, un boliche, una pizzería y a unas cuadras de ahí, frente a la única gasolinera del barrio, un nuevo almacén de ropa llamado Alexander, construido en lo que fuera un inmenso lote baldío. La tienda oscilaba entre un Suburbia y un Liverpool sin llegar a ser ninguno de los dos. La gente del barrio se entusiasmó con su llegada en principio, porque había eliminado la presencia de los vagos que habitaban el baldío y después porque la ropa era de buena calidad y de bajo costo. Yo quería que fuera un Liverpool porque siempre me ha gustado el aroma a galletas recién horneadas que se respira cuando entras por el departamento de dulcería. Alexander no tenía dulcería.
***
El temblor no duró mucho, lo justo para asustarnos
Mamá nos preparaba para ir a la escuela y como siempre, mi hermano menor y yo estábamos adormilados. Eso la enojó porque pensaba que no queríamos ir a la escuela. Siempre repetía que a ella no la habían dejado estudiar y nosotros teníamos una oportunidad de oro. Ya conocíamos esa letanía. Mi hermano movía los labios adelantando el final de la frase de mi madre mientras se ponía el suéter azul que vestíamos todos los alumnos de la escuela primaria Suecia . Yo comenzaba a ponerme las calcetas cuando perdí el equilibrio. El piso empezó a moverse enérgicamente. Círculos oscilatorios y de pronto saltos que derribaron el único librero de la casa. De no ser porque otro de mis hermanos detuvo las enormes bocinas del reproductor de sonido también hubieran ido a parar al suelo. El temblor no duró mucho, lo justo para asustarnos. Mamá no permitiría que faltara un día a la escuela aunque llegara tarde, así que puso un emparedado en la mochila y salimos a la calle. Afuera estaban todos los vecinos: unos en pijama, otros listos para ir a trabajar pero sin moverse de la puerta de su casa o bien, del pasillo, desde donde preguntaban con los ojos si estábamos bien. Hablaban poco. El terremoto nos había tomado por sorpresa.
***
Salimos del edificio y al llegar a la avenida vimos más gente, montones de personas con cara pálida, llorosa, preguntándose unos a otros si estaban bien. Mamá saludaba y respondía sin detenerse. Ya habíamos perdido mucho tiempo en asustarnos. Cruzamos la calle siguiendo el camino habitual: pasar el camellón, luego atravesar la gasolinera para ahorrar un poco de camino, pero esta vez no fue posible. Los empleados la estaban acordonando y tuvimos que rodearla. Lo siguiente era cruzar el estacionamiento del almacén Alexander. El letrero estaba apagado y con la primera letra a punto de caerse.
tropezamos con los primeros escombros
Al dar la vuelta en la esquina del almacén ya estábamos en la calle de la escuela y fue donde tropezamos con los primeros escombros de muchos que veríamos después por toda la ciudad.
A pocos metros de la entrada a la escuela había bardas vencidas, letreros de tlapalerías y de misceláneas en el suelo, incluso un choque de autos. Ya se escuchaban las sirenas de las ambulancias en una sinfonía caótica. De inmediato me toqué las calcetas porque era sabido por todos los niños de mi edad que cuando se escuchaban las sirenas debíamos tocar algo blanco para que la ambulancia no llevara a un ser querido.
Llegamos a la entrada de la escuela y éramos pocos los osados. Yo tenía razón. No hubo clases. La directora anunciaba, altavoz en mano, que cerrarían la escuela hasta nuevo aviso. En ese momento no dio más detalles, pero después supe que dos de los pasillos del edificio se habían doblado y estaban a punto de caerse.
De regreso a casa vimos filas inmensas en las pocas cabinas de teléfono que servían. Algunos lloraban a gritos que no podían localizar a sus parientes. Esta vez mamá cambió su semblante sereno por uno de susto. Yo también me asusté y de inmediato pedí la presencia de mi padre.
Esa no era nuestra ciudad
Apuramos el paso y al llegar a casa papá ya no estaba. Había un recado de él donde avisaba que había ido a ver a mi abuela y eso me tranquilizó. Mamá encendió el televisor. Pasó un rato antes de que volviera la señal y cuando por fin llegó todo lo que transmitían eran noticieros. Nombraban lugares que conocíamos, pero las imágenes que mostraban eran irreconocibles. Esa no era nuestra ciudad. Todas esas piedras amontonadas no podían ser los edificios. Estuvimos ahí, mirando el desastre hasta que los amigos vinieron a tocar la puerta. Nuestro edificio de cuatro pisos no tenía ningún daño, ni había personas lastimadas, así que aprovechamos la vacación forzosa. Mi hermano y yo buscamos nuestros intereses, él la pelota y yo el resorte, para ir a jugar al patio.
Papá no había podido comunicarse con su madre porque los teléfonos no funcionaban. Estaba preocupado porque ella vivía en la calle de Soledad, en el Centro Histórico, una de las zonas más afectadas de acuerdo a lo que había escuchado en los noticieros. La abuela era una mujer de carácter dulce pero firme cuando tomaba una decisión. Cuenta una de sus hijas, la que vivía con ella, que los vecinos subieron a verlas para sugerir que bajaran con el resto de los vecinos pero mi abuela se negó. A su esposo lo habían sacado de ahí con los pies por delante y era exactamente lo mismo que tendría qué suceder para hacerla abandonar su hogar. Además era complicado salir con sus mascotas y no eran pocas: cuatro jaulas con tres canarios cada una, tres gatos y dos perros. Mi abuela le dijo a papá que antes de que comenzara a temblar todos los animales estaban nerviosos, los pajarillos revoloteando los gatos escondidos debajo de la cama y los perros corriendo de un lado a otro. Pedro, uno de los perros, mordió a papá en la pantorrilla.
***
Al día siguiente los problemas de comunicación continuaban: aún no se restablecía el servicio de telefonía. El único ciudadano con un teléfono en su automóvil era Jacobo Zabludovsky, que el día anterior había narrando todo lo que veía a su paso desde ahí y se escuchaba en la radiodifusora de Televisa. A pesar de ello, de la falta de agua y la irregularidad en el servicio de energía eléctrica, todos tratábamos de seguir con nuestra rutina.
Jugaba con mis amigos en el patio del edificio cuando una señora que estaba cerca gritó angustiada que estaba temblando. Pensé que era broma pero ella tenía razón. Estaba temblando otra vez. La luz de los pasillos que llevaban a los otros edificios subían y bajaban de intensidad y de pronto estuvimos a oscuras. Mamá salió del departamento y desde el pasillo gritó mi nombre y el de mi hermano. Llegó a nosotros en poco tiempo y juntos salimos corriendo del edificio. Era tanta gente huyendo que se dificultaba transitar. Estábamos atorados en el edificio que daba hacia la avenida cuando una vecina nos alcanzó a ver entre la multitud y llamó a mi madre. Nos metimos en su departamento. La señora se puso de rodillas y todos hicimos lo mismo. Ellas rezaban a gritos. Yo trataba de rezar pero no podía concentrarme por mirar los extraños tonos del cielo en ese momento: ligeramente rojo, luego blanquecino, iluminado por rayos que me hacían pensar que en cualquier momento caería una tormenta. Duró poco, pero parecía eterno. Papá no estaba y eso me angustiaba. Nos quedamos sentados en el suelo con mamá abrazándonos fuerte.
Estuvimos a oscuras durante un rato, iluminados apenas por los tonos raros del cielo. Mantuvimos la puerta abierta y cuando se despejó el patio salimos hacia la avenida, donde encontramos a papá. Él no había sentido el temblor. Mientras mi papá y mi mamá hablaban, vimos pasar varios autobuses que se enfilaban al estacionamiento de la tienda Alexander. Detrás de ellos venían cuatro camionetas de militares. Un soldado hablaba por altavoz:
Por su seguridad, no regresen a los edificios, diríjanse a los delfines que van adelante. Por su seguridad, no regresen a los edificios, van a venir unos peritos a confirmar que estén en buenas condiciones. Por su seguridad, diríjanse a los delfines…Por su seguridad, no regresen a los edificios
Los delfines eran autobuses de transporte urbano que se distinguían por una placa en forma de delfín metálico en un costado. Esa noche se convirtieron en un albergue para nosotros.
Mis hermanos mayores aparecieron un rato después y como la gente comenzaba a dispersarse nos encontraron fácilmente. Seguíamos parados ahí, en la entrada del edificio, discutiendo con mi padre acerca de ir a dormir a los autobuses o regresar al departamento a cuidar nuestras pertenencias como hacían algunos vecinos, temerosos de que los ladrones aprovecharan el pánico. Papá decidió que todos iríamos a los delfines, a disgusto de mi hermano mayor, que estaba más preocupado por la seguridad de su aparato de sonido.
Cruzamos el camellón a oscuras y rodeamos la gasolinera para llegar al almacén de ropa. No recuerdo cuántos delfines eran, pero llenaban el estacionamiento. A la entrada de cada uno de ellos había dos o tres soldados dando indicaciones a las personas que iban llegando.
¿Estás asustada? preguntó uno de los soldados. Asentí.
A las mujeres nos dejaron los asientos de atrás del autobús, los más espaciosos. Adelante estaba mi papá con otro vecino y después mis hermanos mayores con otros adolescentes. Subieron tres soldados a preguntarnos si había alguien que necesitara atención médica. Cargaban bolsas de lona muy grandes. Una tenía ropa y cobijas pequeñas, como las de los aviones. Otra tenía emparedados y la tercera, cocacolas de lata. Mi mamá no nos dejaba tomar refrescos de noche, solo esta vez lo permitió. Devoré el sándwich. ¿Estás asustada? preguntó uno de los soldados. Asentí. ¿Quieres otro sándwich? Dije que sí y dejó más comida. ¿Tienes frío? Sacó algunas prendas de la bolsa de lona. Entre ellas había una sudadera Adidas azul marino con cierre en el frente. ¿Me das este suéter? Me lo puso en las piernas. Luego se fue.
Los peritos revisaron minuciosamente cada edificio. Se tardaron un día por letra. Como vivíamos en el edificio B, regresamos a casa después de dos noches al cuidado de los soldados.
***
Pasaron varias semanas antes de que se regularizaran los servicios. En algunas colonias, meses. El transporte colectivo seguía funcionando como albergue en algunas partes de la ciudad, así que no había muchas opciones para transportarse. Más de una vez llegué a mis clases de gimnasia montada en la parte trasera de una camioneta de militares.